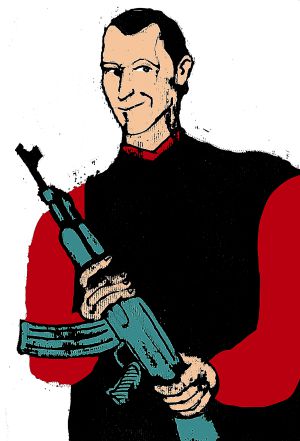Seis
siglos de hegemonía castellana
LA VANGUARDIA 03/11/2013
Pau Echauz
 Hace ahora seiscientos años, el último día del mes de
octubre de 1413, el conde Jaume II de Urgell sale del Castell Formós, por el
portal de Torrent, "montado a
caballo, con rostro más bien triste que caído, ornado de barba y cabellera
rubias, y con la espada, según costumbre de los héroes, colgando del
hombro", según la descripción que se puede leer
en la Historia de la ciudad de Balaguer del
fraile Pere de Sanahuja. Jaume se dirige hacia el Pla d'Almatà,
donde está el campamento del Rey de Aragón,
Ferran I, de la casa de Trastámara, para rendirse y entregarle
la ciudad después de tres meses de asedio y
bombardeos. Nada más llegar al campamento, Jaume es hecho prisionero por los soldados reales y de rodillas pide clemencia al soberano para él y su familia. El
rey Ferran ni lo escucha y manda a sus soldados
que lo lleven a Lleida, donde él mismo lo juzgará por
el crimen de lesa majestad. Jaume vivirá
los años que le restan en diferentes mazmorras hasta morir en Xàtiva y pasará a
la historia con el sobrenombre del Desdichado. Con la muerte de Jaume II se extinguía el
condado de Urgell y la corona de Aragón era ocupada por un miembro de la casa real castellana.
Hace ahora seiscientos años, el último día del mes de
octubre de 1413, el conde Jaume II de Urgell sale del Castell Formós, por el
portal de Torrent, "montado a
caballo, con rostro más bien triste que caído, ornado de barba y cabellera
rubias, y con la espada, según costumbre de los héroes, colgando del
hombro", según la descripción que se puede leer
en la Historia de la ciudad de Balaguer del
fraile Pere de Sanahuja. Jaume se dirige hacia el Pla d'Almatà,
donde está el campamento del Rey de Aragón,
Ferran I, de la casa de Trastámara, para rendirse y entregarle
la ciudad después de tres meses de asedio y
bombardeos. Nada más llegar al campamento, Jaume es hecho prisionero por los soldados reales y de rodillas pide clemencia al soberano para él y su familia. El
rey Ferran ni lo escucha y manda a sus soldados
que lo lleven a Lleida, donde él mismo lo juzgará por
el crimen de lesa majestad. Jaume vivirá
los años que le restan en diferentes mazmorras hasta morir en Xàtiva y pasará a
la historia con el sobrenombre del Desdichado. Con la muerte de Jaume II se extinguía el
condado de Urgell y la corona de Aragón era ocupada por un miembro de la casa real castellana.
El asedio de
Balaguer había empezado en agosto y duró tres
meses, durante los cuales la ciudad y sus habitantes
tuvieron que sufrir toda clase de calamidades. Según la historiadora Victoria
Costafreda, "los
asediados sufrían muchas penalidades,
ya que la ciudad era combatida continuamente de todos lados por las bombardas y otras artillerías que hundían parte de las murallas y de los edificios". Al daño que
ocasionaban los
proyectiles que todavía hoy aparecen en
diferentes lugares de Balaguer
se unía también el hambre. Los habitantes
de Balaguer y la misma familia condal sufrieron en
sus propias carnes la falta de víveres y comida. Historiadores como Zurita y
Monfar explican que la madre del conde Jaume, Margarida
de Montferrat, dijo que "antes comería ratas o gatos que nada que fuera de los enemigos de su hijo".
Jaume de Urgell había perdido las
votaciones del compromiso de Caspe, donde
las Cortes aragonesas, valencianas y
catalanas prefirieron a Ferran,
entonces regente de Castilla, para
suceder a Martí I, que había muerto
sin descendencia. Las Cortes
prefirieron a un nieto del rey
difunto, extranjero, que a su
sobrino catalán, que además de conde de
Urgell era el lugarteniente general
de su reino. El asedio y posterior
rendición de Jaume y la ciudad de
Balaguer fue el resultado de la revuelta militar del catalán al deshacer el
juramento de lealtad que había hecho a Ferran reconociéndolo como soberano. Deshacer un juramento de lealtad al rey era alta traición, lesa majestad, según se lee en el proceso que juzgó a Jaume y a su madre, Margarida de Montferrat Aquel
conflicto entre poderes era también una pelea familiar porque la mujer de Jaume, la condesa-infanta Isabel, era tía de Ferran, y fue ella la que intercedió entre los dos para la rendición de su marido a cambio de respetarle la vida y la amputación de algún miembro. Según Carme Alós, directora del Museo de la
Noguera, la versión de lo que pasó
está contaminada porque los
historiadores extrajeron
toda la información del proceso. Jaume de Urgell
estaba unido a su madre y es probable que se dejara
influir por ella, pero no se puede asegurar que lo animara a
la revuelta con la frase que se le atribuye: "Hijo, o rey o
nada". Jaume morirá en una mazmorra
de Xàtiva; Margarida, en Morella, y el resto de la familia, dispersa y condenada a la pobreza.
El enfrentamiento entre Ferran y Jaume es también una lucha entre dos visiones del mundo, la más medieval del conde de Urgell y la más
práctica, moderna y belicista de Ferran. El nuevo rey era conocido
como "el de Antequera" porque había conquistado
aquella ciudad andaluza con una formidable
maquinaria guerrera, tácticas que
volvió a aplicar en Balaguer sin reparar en gastos
militares. La capital del condado de Urgell tenía
murallas poderosas, pero la acción de bombardas, cañones, ballestas,
trabucos y castillos de madera para acceder a la muralla
fue clave para la victoria. Ferran era también más político
que Jaume, y aquella gesta le sirvió para afirmar su
poder y poner a la nobleza
de su lado. El domingo 5 de noviembre entró
triunfal en Balaguer, perdonó a los balaguerinos
y se quedó con las piezas de más valor del Castell
Formós y con todas sus propiedades. Después fue
el turno de la soldadesca, que saqueó a placer como paga.
La caída de Balaguer significó también otro hecho trascendental, la hegemonía
de la dinastía Trastámara
a escala peninsular. Será un nieto de
Ferran, Ferran
II, el que cerrará el círculo
de la familia cuando setenta años más tarde se case con una prima suya,
Isabel de Castilla, los dos Trastámara.
Para conmemorar los seiscientos años de esos hechos, el Museu de la
Noguera ha preparado
una exposición propia: O reí o res. 600
anys de la fi del comtat
d'Urgell, que se inaugurará el día 8 de noviembre coincidiendo con los actos de la fiesta mayor del Sant Crist. Más de 150 objetos de los siglos XIV y XV vinculados al condado
de Urgell se expondrán hasta el 23 de febrero.
También siguen las excavaciones en el Castell Formós y su
reforma como destino turístico y cultural.